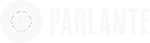Por Jorge Fernández.
Es complicado, muy complicado comenzar este texto, porque detrás hay un compromiso con los sentimientos que se vivieron en una de las salas de teatro del GAM y que, difícilmente, pueden ser homologados en palabras.
El pasado jueves 29 de junio fue el día escogido para dar inicio a una de las obras más nostálgicas, plenas y sinceras que me ha tocado presenciar. Pero para llegar a ella, hay que retroceder un tanto. Hace poco más de dos meses, en las dependencias de Merced 349, se hizo la presentación de la cartelera 2017 de lo que sería el Teatro Ictus. En esos momentos, una melancolía terrible recorría los pasillos, las butacas y, por, sobre todo, el escenario, pues no hace mucho, había muerto Edgardo Bruna, miembro emblemático de esta compañía de amigos.
Ese mismo día de la presentación, María Elena Devauchelle, José Secall y Paula Sharim nos regalaban los primeros indicios de lo que se nos vendría. Guiones en mano, iban creando un mundo que no era ficción como tal, sino un poderoso legado de fragmentos de realidad. De sus propias realidades.
Ahora era el turno de dejar de lado los papeles y comenzar a hablar con el corazón. Fue así como, por medio de su sinceridad, nos fueron dibujando un mundo de recuerdos y vivencias resquebrajadas y reestablecidas una y otra vez.
Los actores recurrieron a ese hermoso concepto del teatro dentro del teatro. La vida como un acto y el actor que deja de ser personaje y se transforma en una persona de carne y hueso. Con nombre propio y sin pudores que lo mitiguen.
La obra está a cargo de la Compañía La Laura Palmer, quienes se caracterizan por llevar a cabo lo que ellos denominan Teatro Documental y Biográfico, porque lo que se va mostrando en escena son recortes de periódicos reales, fotos íntimas y situaciones personales que destapan una realidad que permanecía eclipsada por el silencio que provoca el olvido triste y necesario. Como telón de fondo, había una especie de ropero gigante, con decenas de cajones que se iban abriendo para dar paso a recuerdos y más recuerdos. Los compartimentos eran disímiles. De ellos siempre salía algo diferente, pero mantenían su objetivo esencial. Porque más que una simple cajonera, el cuadro representaba una historia amalgamada de la cual iban naciendo pergaminos con momentos que han permanecido en el estado consciente de sus protagonistas.
Paula Sharim era muy pequeñita cuando veía a su padre golpear a una mujer o acostarse con ella y salir victorioso de ambas tretas. Todo sobre el escenario, por supuesto. No entendía qué era real y qué no. Hoy tampoco lo sabe, y eso la hace vivir en la dicha del eterno transitar sobre las tablas, dejando de lado el burdo concepto del desengaño.
María Elena luchó contra su familia, contra su apellido, contra la dictadura y las reminiscencias personales que esta le dejó, pero luchó con tenacidad pues salió airosa y hoy en día permanece en el podio en el que le corresponde estar.
José Secall tiene historias para contarle al mundo. Desde la relación sanguínea con José Manuel Parada, asesinado en dictadura, hasta los enredos amorosos que su obligado peregrinaje cosmopolita le dejó.
No estaban en escena, pero sí en las butacas. No participaban activamente, pero sí miraban con alegría y nostalgia. Nissim Sharim y Julio Jung eran espectadores presenciales. Escucharon su nombre en reiteradas ocasiones. Nissim incluso tuvo intervenciones audiovisuales. Toda esa atmósfera se respiraba con pasión inusitada por los que allí estábamos.
Los antiguos griegos hablaban de la catarsis como un concepto asociado a la purificación del espectador ante una situación puntual en las tragedias. Esto (no) es un testamento tampoco es una tragedia, pero de que provoca catarsis en cada una de sus líneas, no cabe duda. Al final, la emocionalidad fue un aliciente más para hablar de esta obra como una imperdible. El sentimiento denso que cubre el ambiente, se disgrega poco a poco y aparece la desnudez interior de protagonistas que viven el teatro.